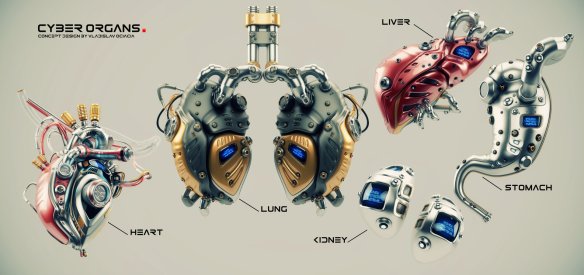Ascender el angosto barranco que llevaba al altar fue una tarea ardua, casi un sacrificio. Corrían cuesta arriba, arrojando piedras y pegotes de tierra húmeda hacia el fondo, tropezando con raíces y oyendo cómo los insectos chirriaban a su paso. Jadeaban como perros de caza, respirando de forma superficial, cubiertos de sudor y humedad en el frío de aquellas montañas de Anaga en las que los mismos árboles y las hojas goteaban como si lloraran. Las mochilas les pesaban y les parecía que se les iban a partir las piernas y las rodillas por el esfuerzo, pero no podían parar, no podían parar. Naira, que era más ligera, encabezaba la marcha, y en más de una ocasión tuvo que detenerse para esperar a Antonio, que la seguía a trompicones, se retrasaba, y a menudo tropezaba. Seguía como aturdido, mascullando a veces para sí, y ocasionalmente se distraía con la forma grotesca de un hongo pálido y putrefacto o con el chirrido extrañamente articulado de un insecto.
Sonaban voces y ladridos a sus espaldas, cada vez más cerca. Los habitantes de Timabisen los perseguían barranco arriba, decididos a impedir que tocaran el altar de su dios, prisionero, o lo que fuera. Habían conseguido llegar al barranco principal con ventaja y comenzar la ascensión hacia el altar, pero esa ventaja se reducía cada vez más en el empinado barranco donde había comenzado todo. Y arriba, en el cielo, más allá de las ramas y las hojas chorreantes, la oscuridad iba cubriéndolo todo poco a poco, hasta el punto de que resultaba casi imposible ver el camino bajo los pies, y a Naira se le erizó la piel de los brazos al percibir un susurro bestial en el roce de los helechos y los laureles y el sonido de un hocico monstruoso en el viento que los agitaba. La misma piedra a su alrededor parecía vibrar de anticipación, como un depredador dispuesto a saltar sobre su presa.
Oyó ruido a su espalda, un grito ahogado, una voz más potente, triunfal, un ladrido. Se volvió para ver a dos de sus perseguidores abalanzándose sobre Antonio, que parecía haberse detenido, quién sabe si exhausto o para examinar uno de aquellos hongos infernales. Ninguno de los atacantes era ya joven, pero ambos eran sin duda más fuertes que cualquiera de ellos, y había una expresión salvaje en sus ojos, de locura fanática. Maldiciendo, Naira bajó de nuevo la cuesta, abalanzándose sobre el grupo. Antonio estaba en el suelo, apoyado en manos y rodillas, mientras uno de los perseguidores, casi encima de él, trataba de levantarlo por las correas de la mochila. El otro, acompañado de un presa canario, se dirigió directamente hacia Naira. Tenía una escopeta de caza en las manos, y la levantó para darle un culatazo.
No le dio tiempo. Pese a la incomodidad de la mochila, logró deslizarse bajo su guardia y conectar dos puñetazos, uno en el plexo y otro en la garganta. El hombre gorgoteó y trastabilló hacia atrás, a punto de caer, pero se mantuvo firme; Naira no tuvo tanta suerte. El presa se abalanzó sobre ella y la derribó; por un segundo todo lo que alcanzó a ver fueron dientes, babas y pelo atigrado entre negro y gris verdoso. Sintió las uñas del perro rasgarle los brazos desnudos y la sangre correr por ellos; pudo agarrarle la cabeza, jugándose un dedo para evitar que se le cerraran sobre el cuello aquellas mandíbulas enormes, pero el animal debía pesar más de cincuenta kilos y a ella la mochila no le daba libertad de movimientos. Pero no podía perderla. No podía perderla.
Pateó, se revolvió, tiró, empujó y golpeó, sabiendo que si las mandíbulas del presa se cerraban sobre su brazo o su cuello estaba perdida, porque no la soltaría hasta matarla o hasta que el dueño lo ordenara. No podía ver a éste, porque el perro ocupaba todo su campo de visión, pero oía gritos y gruñidos de dolor que solo podían proceder de Toni. Las babas del perro le cubrían la cara y el cuello, y el aliento fétido del animal le llenaba las fosas nasales. Tenía la boca abierta directamente frente a su rostro, bajando lentamente, sin que ella pudiera hacer más que retrasarlo, doblándole los brazos paulatinamente. Ya no oía nada más que el gruñir ronco del presa. Los músculos de los brazos le ardían como si estuvieran en llamas, y la mezcla de sangre y sudor le picaba y le empapaba la ropa. Atrapada entre el animal y la mochila, apenas podía moverse, estaba agotada y no le quedaba mucho por hacer más que rendirse. Centímetro a centímetro, los belfos babeantes se iban acercando cada vez más a su garganta y su resistencia se iba debilitando.
Pero no podía acabar así. No podía rendirse. Qué triste, después de semanas acosada por un demonio prehispánico sobrenatural, que la fuera a matar un vulgar perro de presa en el monte. Y si lo hacía, ¿qué? Aquella cosa quedaría libre, seguiría matando animales y personas, y nadie podría hacer nada. Aquella gente sabía cómo mantener al monstruo apaciguado, pero no sabían contenerlo. No lo harían, porque ni siquiera entendían lo que estaba pasando, solo sabían que alguien quería manipular el altar que habían atendido durante generaciones. Si ellos fracasaban, si Antonio y Naira morían allí, toda la isla quedaría a merced de aquella cosa.
Con un último esfuerzo, jugándosela, soltó la mano derecha del cuello del animal y, cerrando el puño, lo estrelló contra su ojo una vez, dos, tres, mientras pataleaba y trataba de golpearle el vientre. El perro aulló de dolor, rodó hacia un lado, gañendo, y rodó por la tierra húmeda del barranco. Naira se levantó sin perder tiempo, tambaleándose, cubierta de sangre y tierra, y se abalanzó inmediatamente sobre el de la escopeta, que apenas tuvo tiempo de darse la vuelta al oír aullar a su perro.
Sostenida solo por la adrenalina, Naira cerró los brazos en torno al cuello del hombre desde atrás, en la clásica postura del mataleón. El hombre, sorprendido, emitió un sonido ahogado, pero Naira no era lo bastante fuerte como para asfixiarlo sin más. La escopeta cayó al suelo. Cerró sus manos de acero sobre las de ella, que sintió como si se le fueran a romper las muñecas, y dobló la espalda para quitársela de encima. Naira aguantó, flexionando las rodillas para bajar su centro de gravedad, y barrió la pierna del hombre con la suya, haciéndolo caer de rodillas. Ahora sí: Naira echó todo su peso sobre el agarre, presionando la tráquea del hombre como si fuera una tabla de salvación. Las sacudidas se fueron haciendo más lentas, la presión en las muñecas de Naira disminuyó, los gruñidos cesaron, y finalmente el hombre se derrumbó boca abajo, inconsciente. El perro, que ya se había recuperado, ignoró a Naira para venir a olfatear y tratar de despertar a su amo, gimiendo lastimeramente.
Quedaba uno. Antonio no había sido capaz de defenderse; estaba boca arriba en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos y el torso con codos y rodillas, mientras el segundo atacante le daba patadas. El hombre solo levantó la vista cuando oyó el martillo de la escopeta de caza.
– ¿Qué haces, niña? Suelta eso.
Naira le apuntaba entre los ojos. No había usado una de esas en su vida, pero eso él no tenía por qué saberlo.
– Déjalo.
– No sabes lo que estás haciendo. No sabes dónde te metes. ¿Crees que lo importante es el altar? El altar no es nada. Es la roca, el barranco… es un lugar sagrado, más antiguo que nosotros, que los guanches, que la Atlántida y que la humanidad. Está aquí y en el madai, donde no puedes tocarlo, pero él puede tocarte a ti. Solo acercarse es peligroso. Si no te mata, te cambia… a ti ya te ha tocado. Puedo verlo, estás marcada. Pero nosotros podemos ayudarte. Suelta la escopeta, vuelve conmigo, vamos a hablarlo. Nosotros sabemos cómo contenerlo…
– Yo sé lo que hay que hacer. Deja a mi amigo, coge al tuyo y lárgate.
– Te vas a hacer daño con eso – el hombre dio un paso a un lado, apartándose de Toni, que se arrastró como pudo, tosiendo, para alejarse de su atacante -. Si subes hasta el altar morirás, o algo peor. No se debe jugar con el Hucancha. Déjalo. Vete.
Naira avanzó un paso más, sin dejar de apuntarle con la escopeta. El cañón temblaba al mismo ritmo que sus brazos de músculos doloridos. Puso lentamente el dedo sobre el gatillo, de manera que el hombre lo viera. Sintió un fortísimo impulso de disparar, una rabia sorda en el pecho que le quemaba subiendo por la garganta. Les habían perseguido con perros, amenazado, pegado… se merecía un tiro entre ceja y ceja. Se merecía que lo matara allí mismo y lo dejara para que los perros se comieran el cadáver y lamieran la sangre. Una descarga eléctrica le recorrió la espalda y estuvo a punto de hacerlo. Notaba la cabeza embotada y la rabia ardiendo como una llama en su pecho. Igual que aquella noche en el Aguere, pero mil veces peor. Apretó los dientes, tratando de contenerse.
– Que te largues. Fuera de aquí, ¡fuera!
El hombre se encogió de hombros y empezó a caminar hacia su acompañante, que seguía inconsciente. Naira lo siguió con el arma, sin dejar de apuntarle. Susurró unas palabras al perro, que se sentó para dejar que levantara al caído y se lo echara al hombro. Miró una vez más a Naira con lo que pareció conmiseración.
– Allá tú, niña.
Esperó hasta que se perdieron tras un recodo del barranco para bajar el arma y dirigirse a Toni, que seguía en el suelo en posición fetal. Lo levantó tirando de las asas de la mochila, aunque le ardieron los cortes del brazo al hacerlo. Él seguía aturdido y sollozando, y en un principio trató de resistirse.
– Soy yo, Toni. Tranquilo. Ya está. ¿Estás bien?
Asintió con la cabeza. Un nuevo relámpago de ira en el corazón de Naira, que se veía obligada a hacerlo todo por sí misma, a rescatarlo a él, a empujarlo hacia adelante y evitar que se distrajera. Este era el que los guiaba por los senderos, el asertivo, el científico. Le daban ganas de abofetearlo.
– ¿Te duele algo? ¿No? ¿Seguro? ¿Nada roto? Pues vamos.
No había tiempo siquiera para lavarse las heridas. Los del caserío se habían ido, pero quién sabía si volverían, y de todas formas no eran su preocupación principal. Había cosas peores allí, cosas que incluso ahora se infiltraban en su mente para incitarla a matar. El cielo seguía cubierto de nubes negras, tan densas que se hacía difícil ver el camino. A medida que avanzaban notaban cómo bajaba la temperatura y, poco a poco, el mundo cambiaba a su alrededor. Todo parecía atenuado, como visto a través de una nube de humo o una niebla fina, a oscuras, pero extrañamente perfilado por una pálida luz de estrellas. Los sonidos (sus jadeos, el repicar de las mochilas y la escopeta, las piedras que desplazaban al caminar) habían quedado amortiguados, excepto por el sonido del viento en las hojas, que se asemejaba cada vez más a un aullido, y aquel gruñido que oyeran la primera vez, cada vez más profundo y ronco, como si la misma roca estuviera a punto de temblar y rasgarse bajo sus pies. Les invadió las fosas nasales el hedor a sangre, putrefacción y tierra removida que había descrito Antonio en su primer encuentro con la cosa. Un poco más adelante la degollada trazaba una curva cerrada, tras la que se encontraba el altar. Ya estaban cerca… al alzar la vista hacia el recodo, Naira se detuvo en seco, haciendo que Toni chocara contra su mochila.

Había algo allí. Una sombra más oscura detenida en medio de la curva, negro sobre negro, inmensa, amenazadora, con aquellas pupilas de luz moribunda. Fue solo un instante, casi demasiado rápido como para que el ojo lo registrara, pero allí estaba. Esperándoles.
– Vamos.
Se le pusieron los pelos de punta al llegar al recodo, pero allí no había nada. Ante ellos, a pocos metros, la roca y el altar. Seguía como lo habían dejado, cubierto de hojas secas y putrefactas bajo las que se entreveían restos de huesos de animales y manchas de sangre oscura, todo ello rodeado de las velas metidas en vasos, esta vez encendidas. Sobre todo ello, la figura de la bestia presidía orgullosa. No había rastro de Yeray por ningún lado, aunque Naira se preguntó si alguno de aquellos huesos no era demasiado largo para ser de cabra.
Recorrieron los últimos metros casi a la carrera pese al cansancio y al dolor. Toni iba rezongando algo a la espalda de Naira, entre dientes, de manera que no podía entender lo que decía. Soltaron las mochilas en el suelo, aliviados de librarse de su peso, y tras descalzarse comenzaron inmediatamente los preparativos. Se quitaron la ropa para lavarse la tierra y la sangre con agua que habían traído en varias botellas, antes de proceder a las abluciones siguiendo el estricto ritual que les había indicado Galván: manos, cara, cabeza, pies. Se vistieron con ropa blanca de lino, que tenían en el fondo del armario desde que habían ido a los Indianos unos años antes y habían tenido que volver a lavar con agua consagrada y sal.
– Haz tú el círculo, toma – Naira le tendió a Toni una jarra de cristal llena de una mezcla de sal marina y resina de pino -. Yo iré haciendo la limpieza.
– Esto no va a funcionar – era la primera vez que hablaba claro en un largo rato-. Estas supersticiones…
– ¿Otra vez, Toni? ¿Después de todo esto, otra vez? – de nuevo sintió ganas de pegarle, de aplastarle la cabeza con una piedra, de quitárselo de encima -. Haz el favor de empezar.
Aún así, rezongó mientras trazaban un círculo interrumpido por la piedra del altar. Él lo iba delimitando con la sal, mientras Naira avanzaba justo detrás asperjando agua con un hisopo de helecho.
– Venimos a este círculo purificados. Hemos pasado por las aguas y las aguas nos han purificado. No tardaremos, no nos echaremos atrás. Conjuramos por los fuegos de la Tierra y por la luz del cielo a los espíritus que moran en este círculo para que sean expulsados, para que huyan a los abismos del mar. Ningún demonio, ni macho ni hembra, puede entrar en este santuario. Las dos puertas de la tierra están cerradas.
Ya estaba hecho. No podían salir, ni nada podría entrar. Aunque los amuletos de Galván habían perdido su poder, ahora estaban a salvo… al menos por un tiempo. En cuanto hubo asperjado la última gota de agua, un gruñido profundo retumbó en el barranco, haciendo estremecer las paredes. La oscuridad descendió sobre ellos, tan profunda que apenas veían nada más allá de los confines del círculo.

– Está funcionando.
Antonio rezongó, sin más, mientras dejaba el tarro de nuevo en la mochila. Naira le indicó que preparara el siguiente paso mientras ella se situaba en el centro del círculo, de cara al altar, con los brazos en alto.
– Las dos puertas de la tierra están cerradas, las dos puertas del cielo se abren. El sello está roto. Hemos abierto las dos puertas para que se nos permita pasar. Las dos puertas del cielo están abiertas y las huestes del cielo relucen. La luz del cielo se eleva en su caverna. Sus ojos iluminan la noche y la asamblea se inclina ante ella, que está en lo ardiente.
Toni había colocado frente a ella varios cuencos de barro. Uno lo llenó de agua destilada, otro de agua del mar, y en el tercero introdujo una mezcla de resina de cedro y de pino e incienso, que regó con aceite de oliva. Cuando Naira se lo indicó con un gesto, le prendió fuego con una cerilla. Una nube de humo gris azulado se alzó frente al rostro de Naira, casi ocultando el altar y enroscándose como una serpiente hacia el cielo. Ella se inclinó para coger uno el cuenco de agua marina y de nuevo asperjó con el hisopo, esta vez en las cuatro direcciones.
– En el principio solo existían las aguas del abismo, de las que todas las cosas se alzaron y al que todas las cosas volverán. De las aguas del mar surgió la vida y al abismo del océano ha de regresar. Rodeado por el abismo, este círculo es el universo.
Dejó el cuenco en el suelo y prendió una ramita que le tendió Toni en las llamas. A la luz del fuego pudo ver, más allá del círculo, aquella mancha negra de oscuridad sobre oscuridad que lo rodeaba, paseando como un león enjaulado, buscando un resquicio, un lugar por el que poder entrar. Podía sentir su mente hambrienta y furiosa arañando las puertas de su cerebro, tratando de entrar y devorarla, sumergirla en una erupción de terror y rabia. Tenía que aguantar.
– El fuego de las profundidades agitó las aguas del abismo para hacer surgir la tierra. El fuego del cielo y el fuego de la tierra mueven a todas las cosas y les dan la vida y todo lo destruyen y lo aniquilan. Entre el fuego del abismo y el fuego del cielo, este círculo es el universo.
Dejó caer la rama encendida en el cuenco y, con los brazos extendidos giró sobre sí misma:
– Esta es la montaña sagrada cuyo pico toca el cielo y cuyas raíces están en el abismo. Este es el centro del mundo, el pilar de los cielos, el sustentador del cielo y la tierra.
No importaba dónde mirara, la cosa estaba allí. Sus ojos brillaban como cristales rotos en medio de la oscuridad, y su forma se desplazaba al mismo tiempo que ella, siempre al otro lado del círculo, acechando. Toni estaba inquieto y se removía, sin saber qué hacer mientras ella realizaba el ritual. Cada vez que atisbaba a la cosa que los perseguía daba un respingo y se movía, como tratando de huir, pero él también estaba atrapado, incapaz de salir del círculo.
Naira le indicó que le trajera el siguiente elemento del ritual: un cuchillo de obsidiana, tallado al estilo de los aborígenes, vidrio volcánico que resplandecía cruelmente a la luz del fuego. Con él en la mano, se acercó hasta el altar y, aunque se le cortaba la respiración y se le erizaba la piel, aunque todos sus nervios tiraban en dirección contraria y le suplicaban a gritos que no lo hiciera, agarró el ídolo. Era como agarrar un trozo de hielo, tan frío que le quemaba las manos. Cuando intentó moverlo resultó más pesado que el perro que se había quitado de encima minutos antes, más que la mochila, más que cualquier peso que hubiera levantado en su vida. Era como tratar de levantar una montaña, pero perseveró, sabiendo que no había otra opción. La mente se le inundó de pánico y de miedo, como si la estatua fuera una serpiente dispuesta a morderla o un carbón encendido. Apretó los dientes. Era buena señal: el Hucancha estaba tan asustado como ella. Iban por buen camino.
Finalmente, de un tirón que casi la hizo caer de espaldas, arrancó el ídolo del altar, y con él en la mano volvió al centro del círculo, donde Toni ya había trazado una cruz de brazos iguales con la sal y la resina, como un gigantesco punto de mira. Dejó el ídolo en el suelo y se arrodilló. Esta era la peor parte, pero no había otra opción. Sosteniendo la mano izquierda sobre la boca de la imagen, deslizó la hoja sobre la palma, haciéndose un profundo corte. El filo cristalino penetró la carne como si no existiera, rasgando la piel en una línea recta de la que brotó un borbotón de sangre que llovió sobre el ídolo, manchándole la boca y la cabeza.

– Por esta sangre que hueles y quieres derramar te conjuro, perro maldito, para que vengas aquí, a este círculo, a esta figura que te representa y la habites y la animes. Seas dios o diosa, espíritu o demonio, macho o hembra, del mar o del cielo o de la tierra, Hucancha, Yrguan, Tibicena o por cualquier nombre al que respondas, si tienes nombre, yo te conjuro y te ordeno que vengas a esta imagen por las virtudes y potencias del cielo, del abismo y de la tierra, por las dominaciones y los principados y las huestes resplandecientes y oscuras.
Tendió la mano a Toni para que se acercara, pero él estaba al borde del círculo, mirando hacia afuera, temblando como presa de la fiebre y musitando por lo bajo. Al otro lado Naira pudo ver la forma oscura de la criatura: estaba de pie, erguida, como un hombre, mirando fijamente a Toni con aquellos ojos pálidos y fríos, y era más alta que él. Hucancha. Hombre perro. No se enfrentaban a un mero animal.
– Esto no va a funcionar.
– ¿Qué dices? Ven aquí, tenemos que acabar con esto.
– No va a funcionar. Todo es culpa tuya, todo es culpa tuya, Naira, ¡culpa tuya!
– Ahora no hay tiempo, ven aquí.
Se volvió hacia ella con el rostro congestionado, distorsionado por una expresión de furia ciega. Avanzó dos pasos dentro del círculo, alzando la mano como si fuera a pegarle.
– Si no hubieras ido detrás de Yera, si no hubiéramos venido hasta aquí todo esto no habría pasado. Todo es culpa tuya.
– Vale, lo que tú quieras, pero ven aquí, tenemos que terminar el ritual.
– ¡El ritual es una machangada, y estamos aquí jugándonos la vida, haciendo el idiota, y Yera e Iris están muertos, y Bruno, y todo es culpa tuya!
Naira se levantó y se acercó a él para apaciguarlo, con las manos en alto. No se había dado cuenta de que en una de ellas llevaba aún la tabona. Al verla Toni dio un salto, con la cara retorcida de miedo y de rabia.
– ¿Me vas a sacrificar a mi también?
– ¿Pero qué…?
No le dio tiempo a terminar. Toni se abalanzó sobre ella, echando espumarajos por la boca, tratando de quitarle el cuchillo de la mano. Forcejearon, tropezando con las mochilas, con la escopeta de caza, con el ídolo, y a punto estuvieron de volcar los cuencos de agua y fuego. Naira sabía luchar, pero Toni era más grande, más pesado, y parecía poseído de una cólera bestial, tan enloquecido que ni acusaba los golpes ni le importaba que Naira lo desequilibrara o barriera, porque se limitaba a lanzarle todo su peso encima como un saco. La tenía agarrada por la muñeca con las dos manos y lentamente, lentamente, iba doblándosela, llevando el cuchillo peligrosamente cerca de su cara.
– Todo es culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya…
La hoja de obsidiana rozó la piel de Naira bajo el ojo derecho, derramando una lágrima de sangre que corrió por su mejilla. Con el peso de Antonio detrás se hundió en la carne, amenazando con enterrarse bajo el globo ocular. Ella se vio sacudida por un ataque de pánico. El ojo no, el ojo no. Sin pensar, pateó, empujó, mordió, olvidada ya toda la técnica, poseída solo por el terror y por la furia de verse atacada por su amigo, amenazada, culpada después de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado.
No supo cómo, pero en un segundo Toni trastabilló hacia atrás, ya separados ambos, tropezó, y, con una expresión de pánico que Naira recordaría toda la vida, cayó fuera del círculo. A merced de la bestia. Cada fotograma de su caída pasó por el cerebro de su amiga como una secuencia de diapositivas. La furia, la sorpresa, el miedo, el arrepentimiento, la expresión de desamparo, suplicante, rogándole que lo ayudara, que saliera ella también del círculo, que lo salvara de aquella cosa que ahora estaba allí, con él.

Por primera vez pudo Naira ver bien a la criatura, allí, en el otro lado, fuera del tiempo y del espacio, que el habitante de Timabisen había llamado madai. Lo vio y no lo vio. Ya no era una sombra oscura, sino una figura resplandeciente, de un blanco espectral que le quemaba los ojos. No vio formas, sino sensaciones. Vio un hambre famélica y angulosa, una cólera afilada y babeante, un frío glacial de los abismos submarinos y un calor infernal de la profundidad de los volcanes. Vio un rostro de bestia y de hombre, una inteligencia mucho más vasta que la suya, lastrada por una bestialidad atávica, abismal y primordial. Aquellos ojos de estrellas frías la traspasaron, más afilados que el cuchillo de obsidiana, como dardos de hielo, y ella chilló, derrumbándose de rodillas dentro del círculo, de miedo y de dolor. El cuerpo de Toni se revolvía bajo las patas de aquella cosa fantasmal, y el chillido que emitió, alto y claro como un cristal, se le metió en los oídos, aunque no fue tan terrible como el silencio absoluto que siguió cuando se cortó de cuajo.
Llorando, se arrastró de nuevo hasta el ídolo, dejó que las lágrimas que arrastraban la sangre de la herida de su mejilla gotearan sobre su boca, y volvió a cortarse la mano, murmurando el hechizo con voz embotada. Ahora solo necesitaba su propia sangre: la única que la bestia no se había cobrado ya. Esto lo hacía ahora para salvarse a sí misma y a al resto del mundo, pero sus amigos ya no tenían salvación… y la culpa, como había dicho Toni, era suya. Ella había seguido a Yeray, y no lo había querido acompañar a ver a Galván, y ahora había empujado a Toni fuera del círculo, a la muerte.
– … por las dominaciones y principados y las huestes resplandecientes y oscuras. Ven aquí, a este ídolo, habítalo y anímalo y comparte su destino.
Una ráfaga de viento agitó las llamas y dispersó la nube de incienso. El aire en el interior del círculo se oscureció, como si lo hubiera cubierto una nube de alquitrán o de tinta de calamar. Durante un segundo no vio nada, pero, cuando se le aclaró la visión, supo que había funcionado. El ídolo emitía pulsaciones de hambre, de odio, de rabia, de pánico y de crueldad. Nada había cambiado en apariencia, pero podía sentirlo, podía sentir la luz pálida que temblaba en el fondo de los ojos de la estatua.
Aunque abrumada por las sensaciones, no perdió el tiempo. Con un cordón de cuero trenzado, teñido de rojo, ató las cuatro patas y las fauces de la estatua con múltiples vueltas y nudos, mientras recitaba con voz rota y ahogada.
– Así como amarro a esta imagen te amarro a tí, Hucancha, Yrguan, Tibicena, o por cualquier nombre al que respondas, si tienes nombre. Así como ella no puede andar, ni caminar, ni correr, ni levantarse, ni hablar, ni morder, que tú no puedas andar, ni caminar, ni correr, ni levantarte, ni hablar, ni morder.
Sacó de la mochila varios clavos, con los que atravesó los ojos, las patas y la boca de la figura, golpeándolos con una piedra plana llena de símbolos que Galván les había dado. El último, de casi treinta centímetros, lo clavó atravesando la figura en el punto exacto en el que se intersectaban los brazos de la cruz de sal.
– Si en la cruz te mato, con la cruz me das vida. Como clavo a esta figura para que no pueda ver, ni hablar, ni morder, ni andar, ni correr, ni levantarse, te clavo a ti para que no puedas ver, ni hablar, ni morder, ni andar, ni correr, ni levantarte – la asperjó con agua consagrada -. Cruz, perro maldito. No te corto con cuchillo ni con hierro martillado, sino con palabras ciertas y verdaderas. Te corto los tendones y la espalda, la lengua y los ojos, para que quedes inmóvil e inerte y no puedas hacer daño ni atacarme a mí ni a nadie.
El ídolo se estremecía en sus manos como una criatura viva que tratara de escapar. Aún la recorrían oleadas de pánico y miedo y accesos de cólera injustificada, contra todo y contra todos. Contra los habitantes de Timabisen, contra Galván, contra la funcionaria que había mentido a Iris y la policía que no la había encontrado, contra los padres de Yeray que habían tardado dos días en denunciar la desaparición. El cuerpo le pedía soltar la imagen, volver a Santa Cruz y acabar con todos ellos. Pero no podía, no podía. Tenía que resistir y terminar el rito o nada habría valido la pena.
Lo colocó de nuevo en el altar y esparció en el cuenco que ardía hojas de laurel, tomillo, torvisco y ruda y cabezas de ajo. Levantando el cuenco, con cuidado de no quemarse, sopló el humo sobre el ídolo; tras dejarlo en su lugar, tomó el de agua del mar y sumergió en él la imagen.
– Como esta imagen sumerjo en el mar, así tú, perro maldito, Hucancha, Yrguan, Tibicena, por cualquier nombre al que respondas, si tienes nombre, que seas tirado al fondo del mar, al abismo más profundo, donde no crezcas ni permanezcas, ni a criatura alguna le hagas ningún mal.
Estuvo a punto de derramar el cuenco: el ídolo se movía realmente en sus manos, debatiéndose contra las cuerdas, los clavos y el agua, y casi sintió aquellas fauces de hielo cerrarse en su corazón e inundarlo de odio y de rabia. Pero también sintió miedo; no solo las oleadas de pánico acostumbradas, que le hacían temblar las piernas y llorar los ojos, sino verdadero terror procedente de la bestia que estaba atrapada en la estatua. El ser le tenía miedo. Eso le dio fuerzas. Y cuando dejó el ídolo en el altar y repitió por última vez “cruz, perro maldito, huye a la profundidad de los abismos a reventar”, sintió como de pronto todas aquellas sensaciones desaparecían. El ídolo era un trozo de madera inerte; el viento ya no susurraba. La nube negra había desaparecido y la luz del sol bañaba las plantas y las rocas a su alrededor. De Toni no había ni rastro.
Lo había logrado. El monstruo estaba preso, inerme, no muerto, pero soñando, como había dicho Galván. Lo había hecho. Estaba a salvo.
Lloró de alegría y felicidad, de tensión y de alivio, aunque sabía que aún no podía abandonar el círculo. Levantándose, derramó parte del agua del mar sobre el ídolo y el resto alrededor del círculo.
– Esta agua consagrada del abismo abre las puertas de la tierra y cierra las puertas del cielo. Que ella purifique las miasmas y los males y arrastre la corrupción y el dolor. Todo está completado.
Abandonó el círculo, casi temiendo que el Hucancha se abalanzara de nuevo sobre ella. Pero no, permanecía allí, inerte, atrapado en su imagen. Los de Timabisen sabrían qué hacer con él cuando volvieran al altar, seguramente ese mismo día. Ahora ella tenía que volver, conduciendo el coche de Toni, cuyas llaves estaban en la mochila, y pensar en cómo iba a explicarle todo eso a su familia.
Recogió con lágrimas en los ojos al pensar en sus amigos, pero también en ella. Porque había visto cosas que poca gente es capaz de ver, y había sobrevivido. Galván les había dicho que, una vez uno mira más allá del velo, ya no hay vuelta atrás, y tenía razón.
Aún no sabía cómo, pero su vida había cambiado para siempre.